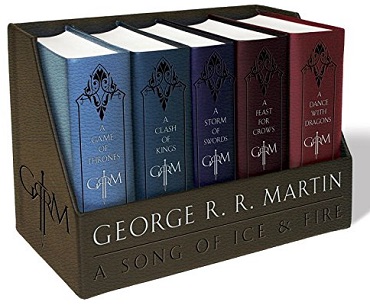A veces me siento muy pequeña
cerca de ti, hijo mío.
¡Tu infancia es tan enorme!
Cuando sueñas tus sueños en voz alta
sentado en mis rodillas,
yo noto la pobreza de los míos,
su mísera arrogancia. Y me avergüenzo
de mi cuitada condición de adulta.
¡Tú sí que sabes cosas! ¡Ese mundo
tan grande de ti mismo!
A veces dices sin saber que dices:
– “Cuando sea mayor haré...” – ¡Tú ignoras
que entonces no harás nada!
Ahora sí, cuanto quieras...
Puedes ser un bandido caballeresco y rubio,
galopador de nubes;
puedes ser un guerrero victorioso
y ganar las batallas tan deprisa
que apenas tengan tiempo
tus fieros enemigos de morirse.
Puedes llenar de pájaros tu alcoba,
de estrellas mi regazo,
puedes cruzar el mundo en un minuto,
sólo cerrar los ojos...
¡Ah, mi pequeño dios! ¡Qué gran respeto
me inspira tu mirar iluminado!
A veces he querido
conocer el secreto de tu sabiduría
y me he asomado al cielo de tus ojos
con un pasmo infinito.
No había allí otra cosa
que una gran candidez, un creérselo todo,
un tiernísimo afán de izar el alma
por encima de sombras y torpezas.
¡Tu infancia, hijo, tu infancia!
La llevo entre las manos
como un vaso finísimo. Quisiera
salvarla de su triste,
segura destrucción, ¡y no sé como!
Los años van cayendo sobre ti blandamente.
Crecerás, te harás hombre...
¡Y ya no sabrás nada!,
¡y ya no podrás nada!,
y se te morirán dentro del pecho,
sin que apenas lo notes, tanta audacia,
tanta dulce locura, tanta vida...